En 1995, la excelente revista feminista
Mujer/Fempres, que dejó de publicarse en diciembre de 2000, después de
una veintena de años ininterrumpidos de ediciones mensuales, hizo una
edición especial dedicada a las mujeres negras latinoamericanas y
caribeñas, donde fue publicado el artículo La Esclava en la Colonia, que
hoy difundimos. Fue escrito por la feminista venezolana María del Mar
Álvarez. Transcurridos 14 años de su publicación, el artículo continúa
siendo un importante documento de referencia, porque da a conocer
aspectos de la vida, datos históricos, de la mujer esclava venezolana,
no contados hasta ahora por la historiografía tradicional. Lo traemos
hoy a este espacio, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
para rendirle un homenaje a la esclava venezolana heroica, por su
coraje, valentía y resistencia para enfrentar a la Violencia Social y a
la Violencia de Género extrema, de la que fue víctima.
——————————————————————————————
Por: María del Mar Álvarez*
| La Autora |
La situación de los esclavos era de explotación. Considerados una
mercancía, eran tratados como un instrumento de trabajo. Constituyeron
el elemento que significó un cambio en la estructura económica
colonial. Sin el aporte de esa fuerza de trabajo, la expansión del
cultivo del cacao -petróleo de los siglos XVII y XVIII- no hubiera
tenido lugar.
El comercio de esclavos en Venezuela comenzó en el siglo XVI y tuvo
su mayor auge en el siglo XVIII. El bajo rendimiento del trabajo
indígena, primero en las minas y posteriormente en las labores
agrícolas, incrementó dicho tráfico.
Como mercancía, tuvo una reglamentación legal. Se exigía una tercera
parte de hembras en el lote general que se importaba. El sexo no
constituía un factor que determinase un mayor o menor valor. La edad, la
salud y las habilidades eran los elementos tomados en cuenta.
El comercio de esclavos constituyó un negocio muy lucrativo para los
llamados negreros. Arrancados los negros de su tierra y grupo social,
fueron transportados a América en condiciones infrahumanas; sobrevivían
los más fuertes, un porcentaje considerable llegaba en malas condiciones
y otro tanto moría antes del arribo al nuevo destino.
En este contexto general, transcurrió la vida de la esclava en la
Venezuela colonial. Además de ser considerada una mercancía, constituyó
un objeto sexual para los amos y sus hijos.
Para la esclava, el sexo constituyó el camino de la prostitución y
paradójicamente en algunos casos les permitió una vida mejor y la
conquista de su libertad.
La jornada de trabajo se iniciaba a las 4 de la mañana y, después de rezar, comenzaba
la recolección de leña para el fuego, con participación de todos, y no
había ninguna consideración especial para la mujer grávida o con hijos
para amamantar; había una edad mínima de 12 años y máxima de 60.
En otras labores realizadas por la negras durante la Colonia no
pudimos precisar su carácter de libres o esclavas, a pesar de que la
referencia encontrada
fue en los años en que existía la esclavitud. Tal fue el caso de las
llamadas panaderas, a quienes el Cabildo de Caracas, en 1661, ordena
entregarles una fanega de maíz del depósito como medida de garantizar un
pan más barato. El mismo Ayuntamiento, en 1701, hace alusión a las
ventas de las negras en la plaza.
Como
la negra permanecía vinculada a sus hijos, a pesar de la separación que
imponía la venta de los mismos, podemos decir que, a través de este
vínculo afectivo, se configuraba un tipo de familia particular de la
esclavitud en Venezuela.
No descartó la esclava la conquista de su libertad al margen del derecho, como
fueron las fugas y las sublevaciones, en las cuales, según la historia,
hubo una participación femenina menor que la masculina, pero no por
ello menos significativa. Cuando se escapaban de sus amos, fundaban la cumbe,
poblaciones de negros ‘cimarrones’. La presencia de las negras como
concubinas o esposas evidentemente era lo que determinaba la estabilidad
del grupo social.
Merece destacarse la historia de Juana Inés y de Julián Cayetano y
Julián Cayetano, quienes habían logrado su libertad en la hacienda de
Chuao vendiendo una arboledilla de su propiedad, con el compromiso de no
regresar a Chuao ni a sus alrededores. Sin embargo, llegaron a Turmero,
Juana Inés entró a la plantación y se escaparon 34 esclavos instigados
por ella. Fue apresada junto a su compañero y desterrada a Veracruz.
Este episodio, que no debió ser el último en esa etapa histórica, nos
revela el papel tan importante de la esclava en la conquista de su
libertad.
La esclava ubicada en la escala más baja de la estructura social de
la Colonia ha permanecido oculta en la historia, al igual que la
indígena y la mujer blanca. Con estas breves líneas pretendemos destacar
su aporte en la economía como fuerza de trabajo a la par que el hombre y
rendir homenaje a esa madre insigne en lucha por sus hijos y a esa
mujer que luchó por conquistar su libertad. En esta forma develamos
parte de esa historia no escrita e iniciamos la historia de la mujer
negra en Venezuela.
*Abogada. Doctora en Derecho. Investigadora. Escritora.
Primera Directora del CEM-UCV. Profesora Jubilada, UCV. Ex Defensora
Nacional de Derechos de la Mujer (Inamujer)
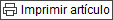
No hay comentarios.:
Publicar un comentario