En Bogotá, Gaitán se volvió un fiero defensor de los pobres y fue nombrado alcalde de la ciudad en 1936; diez años después se lanzó a la presidencia de la república pero jamás recibió el reconocimiento o apoyo oficial del Partido Liberal. La clase dirigente lo veía como un peligroso arribista y lo llamaba con desprecio “el negro Gaitán”, en referencia a sus rasgos mestizos. El día en que lo asesinaron con un disparo, Gaitán estaba trabajando en su oficina, preparándose para competir en las elecciones presidenciales de 1950. Su muerte despertó una oleada de disturbios urbanos a lo largo del país y exacerbó la intransigencia entre los dos partidos políticos. La esperanza de los pobres de tener voz y voto en el manejo del Estado colombiano se evaporó con la muerte de Gaitán; mucha gente pobre supuso que el asesinato del líder liberal había sido orquestado por algunos sectores del conservadurismo en el país. Los conservadores, por supuesto, culparon a los comunistas. El día de su muerte debía comenzar en Bogotá la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos, encargada de redactar el acta de constitución de la Organización de Estados Americanos. El importante hecho de que Colombia hubiera sido elegida como el sitio para fundar la OEA, organización diseñada para promover la solidaridad y la colaboración hemisférica después de la Segunda Guerra Mundial, suele quedar opacado por los sucesos trágicos del 9 de abril de 1948. Y para hacer más compleja la historia, Fidel Castro estaba presente ese día en Bogotá.El líder cubano (quien tomaría La Habana once años después) se hallaba en Bogotá el 9 de abril de 1948, por lo que aquellos que dan crédito a las teorías de la conspiración han dicho que el “comunismo internacional” fue el responsable de los disturbios que siguieron a la muerte de Gaitán. La presencia de Castro en la capital colombiana no tuvo nada que ver con promover la revolución comunista: participaba en una reunión de estudiantes que se había programado para que coincidiera, como forma de protesta, con la reunión de la delegación oficial de la OEA.
En sus memorias, Vivir para contarla, Gabriel García Márquez, relata, con ironía, que la agenda de Gaitán para el 9 de abril de 1948 decía: “Fidel Castro, 2 p.m.”; Gaitán murió a la 1 p.m. Los sucesos en Bogotá entusiasmaron e interesaron políticamente a Castro. Él era un estudiante activista cubano, y su revolución de 1959 en Cuba estuvo claramente influenciada por lo que presenció ese lúgubre día de abril en Bogotá. No es para nada sorprendente que Castro estuviera en Bogotá, protestando contra la reunión de la OEA: los estudiantes con preocupaciones políticas en Colombia y en toda América Latina
sospechaban de cualquier organización internacional dirigida por los Estados Unidos, la potencia occidental indiscutida en el mundo de posguerra.
Se suele culpar a la muerte de Gaitán de haber desencadenado los siguientes diez años de guerra civil no declarada conocidos como La Violencia. Pero la violencia rural había empezado mucho antes, en los treinta, cuando los pobres se vieron obligados a competir por una tierra cada vez más escasa. La medida de reforma agraria de 1936 pareció haber exacerbado, y no aliviado, las tensiones. La intransigencia política a nivel nacional, una recesión económica mundial y una brecha creciente entre los que detentaban el poder y la riqueza y los que no, son algunos de los factores que explican la violencia. El asesinato de Gaitán fue un fenómeno urbano, pero la gente que se identificaba con el líder populista estaba cansada de políticas gubernamentales que ignoraban los esfuerzos de los pobres en el campo. Y la creciente violencia, urbana y rural, puso en evidenca la incapacidad de la clase gobernante para controlar la nación entera.Por supuesto, la realidad de doscientas mil muertes violentas en una guerra civil no declarada es algo que toda sociedad quisiera olvidar, pero irónicamente lo que ha ocurrido en el caso de Colombia es todo lo contrario: académicos colombianos y extranjeros han hecho de La Violencia un terreno en propiedad, y decenas de investigadores han publicado cientos de estudios sobre el fenómeno de la violencia hasta llevar a muchos a pensar que ello es quizá el único tema que define a la nación.Un sacerdote colombiano, el padre Camilo Torres, hizo parte del debate académico sobre la violencia en el país. En 1963 publicó un ensayo titulado “La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales en Colombia”. El padre Torres era un internacionalista que en los cincuenta hizo una maestría en sociología de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde lo influenció profundamente el movimiento francés de padres trabajadores, iniciado en Marsella por el padre Jacques Loew. Era este un periodo efervescente para el catolicismo mundial, y los jóvenes curas de Europa estaban tratando de entender sistemáticamente los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el papel de los miembros de la Iglesia en un mundo de creciente complejidad, marcado por la violencia y la pobreza. El padre Torres era un dotado estudiante, orador y pensador. Regresó a Colombia listo para enfrentarse a las atrincheradas estructuras socioeconómicas y políticas. En su ensayo, por ejemplo, el padre Torres sugiere que la violencia ha producido cambios positivos para los campesinos de Colombia y ha tenido un efecto modernizante, pues empujó a la gente hacia las ciudades y los ayudó a “madurar” en términos de socialización y de movilidad social. Poco después de publicar su ensayo sobre la violencia, el padre Torres se
implicaría directamente en ella como guerrillero del ELN. Se unió al grupo en octubre de 1965 y murió en combate cuatro meses después.10La percepción que el mundo exterior tuvo de la violencia colombiana quedó resumida en una reseña del historiador británico Eric J. Hobsbawm, de 1986. El autor intentó explicar la violencia en Colombia, en un análisis aparecido en el New York Review of Books. Como muchos otros académicos que han estudiado la violencia, Hobsbawm abrió la reseña catalogando a Colombia como un lugar “de hace tiempo conocido por una proclividad del todo excepcional al homicidio”.11 Sin embargo, muy pocos autores se han fijado en la cantidad de políticas desarrolladas por los colombianos para poner fin a la violencia. Al respecto, las dirigencias políticas en Colombia hicieron un acuerdo de alternancia en el poder conocido como el Frente Nacional, según el cual

Historia concisa de Colombia (1810-2013) Michael J. Larosa, Germán R. Mejía
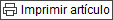










No hay comentarios.:
Publicar un comentario